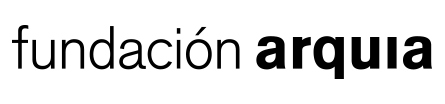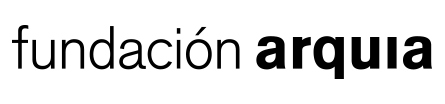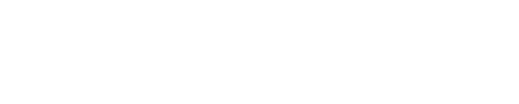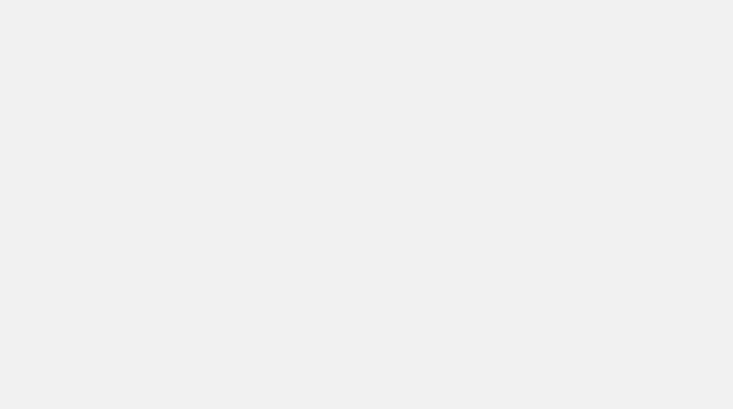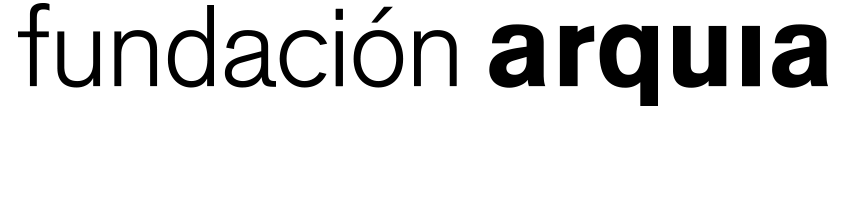En su búsqueda de la verdad arquitectónica, de la realidad construida más adecuada —aquella que "se haya ganado el derecho a existir"—, López Cotelo plantea los problemas de una forma esencialmente matemática: los acota, plantea un lenguaje que permita definir los elementos estrictamente necesarios para su resolución, formula las preguntas adecuadas y las responde de acuerdo a dicho lenguaje; todo ello, con una creatividad natural y honrada, que se mueve siempre dentro de los límites establecidos por el propio planteamiento del problema. Sin perder su carácter natural y sutil, se trata de una arquitectura combativa, reivindicativa de un modo de proyectar libre de modas y de estilos preconcebidos, impuestos forzadamente, y en la que el ego del arquitecto se retira a un segundo plano, plenamente consciente de que, a pesar de que la teoría arquitectónica puede, a veces, sonar grandilocuente, ambiciosa y abstracta, su verdadero objetivo es humilde y concreto: ponerse al servicio de las personas, de su vida, su cotidianidad y su tiempo, para acompañarlo y hacerlo más grato.
Es la dimensión temporal la que dirige las obras de Víctor López Cotelo. Dos tiempos a los que atender y que determinan las posibilidades del proyecto: por un lado, un tiempo histórico, objetivo, el tiempo del lugar, que impone las condiciones de partida y al que debe darse continuidad y, por otro, el tiempo vivible, disfrutable, subjetivo, los minutos que pasarán quienes habiten el edificio o quienes pasen por delante a diario.
En referencia al primero, es un tiempo que cobra especial importancia en la rehabilitación, estrechamente ligada a su trabajo [1, 2], no solo porque muchas de sus obras más significativas son intervenciones en construcciones preexistentes (la Casa de las Conchas de Salamanca [3], la Escuela de Arquitectura de Granada, el conjunto hotelero de Ponte Sarela, el conjunto residencial en la antigua Vaquería de Carme de Abaixo [4]...), sino porque su arquitectura en conjunto puede entenderse como recuperación, rehabilitación o revitalización del lugar en el que se actúa, ya sea un edificio funcional, una ruina o una parcela vacía. Su obra en Santiago de Compostela es un claro ejemplo de ello, tanto por las intervenciones de recuperación de antiguas instalaciones industriales en la ribera del río Sarela [5], como por obras de nueva planta que, junto a las anteriores, salpican la ciudad conformando una red cuyos nodos son pequeñas joyas arquitectónicas perfectamente integradas en el entorno, gracias a un lenguaje unitario que las ata entre sí y con el territorio, su historia y sus materiales. Un lenguaje que permite el diálogo tranquilo y apacible entre el pasado y la arquitectura más actual, que facilita la continuación natural de la historia del lugar.
No obstante, este lenguaje, este diálogo, este primer tiempo histórico, no es más que una herramienta al servicio del segundo, el subjetivo, que constituye el verdadero fin y dota de sentido a cada edificio de López Cotelo, ya desde sus primeras obras (la Casa Cotelo en Soto del Real [6], el Ayuntamiento de Valdelaguna [7], la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza [8,9]…). Es el afán por mejorar la calidad del tiempo de las personas el que hace que un estudiante de la Escuela de Arquitectura de Granada pueda aprender construcción simplemente mirando a su alrededor cuando cruza de una clase a otra entre patios y galerías [10,11], o que la estancia de un huésped en Ponte Sarela se convierta en un recuerdo inolvidable, no por llamativo o anecdótico, sino todo lo contrario, por llenarle el espíritu de una forma sosegada y silenciosa.
Mediante un profundo conocimiento técnico, López Cotelo logra "bajar la arquitectura a la tierra", transformar reflexiones abstractas en realidades construidas, en edificios que puedan ser apreciados y disfrutados por cualquiera sin necesidad de conocer el porqué, sin recurrir a justificaciones teóricas que, aunque puedan tener relevancia para las motivaciones filosóficas de la arquitectura, no tienen por qué interesar a quien va a vivirla. Este modo de pensar y proyectar, con naturalidad, sin estridencias ni contradicciones, tiene como resultado que, en palabras de Sota y muy seguramente suscritas por Cotelo, "la arquitectura aparezca sola”.