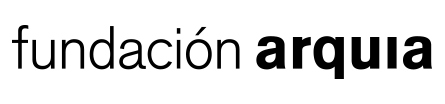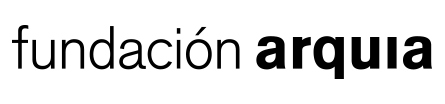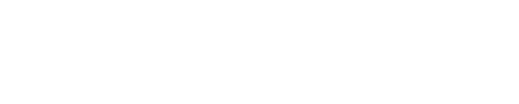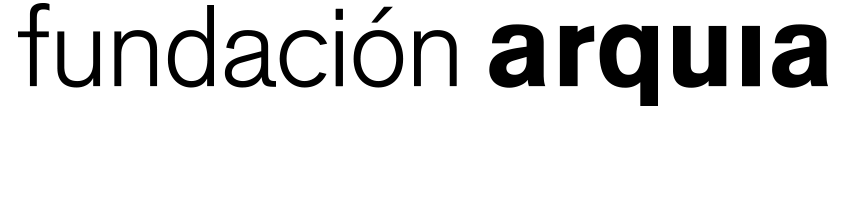Descripción
<p><strong><span>Cronologías (inicial;final): <span>1963</span></span></strong></p>
<p>El pueblo se encuentra al nordeste de la localidad de Peñaflor, a tres kilómetros y medio, por camino que sale de la carretera provincial SE-145. Se sitúa en el valle del Bajo Guadalquivir, en la zona regable del Bembézar. La torre de la iglesia constituye la principal referencia visual del conjunto desde el Suroeste, ya que las vistas quedan interrumpidas por la barrera natural de la vegetación del río.</p>
<p>Se trata quizá de uno de los ejemplos más reducidos de la experiencia de construcción de pueblos de Colonización, con una superficie aproximada de dos hectáreas en la que se construyen 23 viviendas. Se encuentra organizado en torno a la plaza mayor; un gran espacio central de planta hexagonal alargada, plantado de eucaliptos que se convierte en espacio de recreo, casi parque natural y en ningún caso plaza urbana, en cuyo perímetro se sitúan las 17 viviendas de los colonos.</p>
<p>Al norte de la plaza mayor se sitúa la plaza menor, de menor tamaño y planta pentagonal, en la que se situaban originariamente los edificios públicos: iglesia, dependencias municipales y comerciales, escuela y depósito de agua. Esta plaza queda delimitada por soportales de una planta de altura, sobre los que ocasionalmente se elevan los volúmenes de viviendas para comerciantes y oficinas municipales; junto a la iglesia con su torre campanario y el depósito, únicos edificios que caracterizan el poblado y, especialmente, su silueta.</p>
<p>Existen viviendas de una y de dos plantas. Las primeras, correspondientes a los colonos y volcadas hacia la plaza mayor, se desarrollan en una hilera que delimita completamente el espacio. En su fachada principal se encuentra un profundo hueco retranqueado del plano de fachada, que hace de un porche sombreado en el que se sitúa la entrada. La fachada se completa con los sencillos huecos recortados de la cocina y del estar. El porche de entrada se localiza junto a un pequeño jardín frontal, que hace de transición efectiva entre el espacio doméstico y el gran espacio público.</p>
<p>Las viviendas tipo, con una superficie de 150 m2, manifiestan una distribución sencilla con dos crujías paralelas y desplazadas entre sí. Se establece una clara separación entre la crujía de día (cocina y sala de estar), que se orienta al espacio público, y zona de noche (con tres dormitorios), que se coloca en una crujía algo retrasada, y volcada hacia el patio interior de cada parcela. En el desplazamiento de esta segunda crujía se crea un pequeño porche de acceso al patio interior. La imagen vernacular se refuerza con el faldón visto de teja árabe que desagua hacia la fachada principal.</p>
<p>En las traseras de estas viviendas, visibles desde el camino perimetral de acceso, se encuentran las construcciones de servicio para las labores agrícolas, resueltas en pequeñas piezas de una y dos plantas. Si bien a la hora de yuxtaponerse en los solares las piezas residenciales de los colonos se mantienen con la misma orientación, estas dependencias traseras van cambiando alternativamente de forma simétrica para provocar que los elementos de dos plantas de altura se asocien. De esta manera, estas construcciones de servicio forman un gran volumen de dos plantas y cubierto a dos aguas, que resuelve visualmente y con gran potencia la dimensión territorial del poblado al ser contemplado desde los campos circundantes.</p>
<p>Las seis viviendas de dos plantas se destinan a residencias de comerciantes, obreros y funcionarios, vinculadas a través del bajo porticado que resuelve la plaza menor. En estas viviendas, el mismo porche retranqueado descrito para las viviendas de colonos hace las veces de terraza. Ésta se trata casi como patio por sus dimensiones de estancia, siendo a la vez los elementos de mayor plasticidad de unas casas muy sencillas que por otra parte no cuentan más que con escasos huecos de fachada. Todas las casas y sus dependencias fueron encaladas en blanco con cubiertas de teja árabe, aunque el tiempo y sus habitantes han personalizado las casas que, en lo fundamental, mantienen su imagen original.</p>
<p>La tecnología empleada en la construcción de los pueblos era elemental, contando, según memoria, con ¿muros de fábrica de ladrillo, forjados planos sobre los que se forma el tejado con tabiquillos y tableros de rasilla y carecen de falsos techos, las instalaciones de fontanería y electricidad empotradas¿.<br />La principal aportación técnica del pueblo de la Vereda reside, como en otras obras de Colonización, en el estudio minucioso de las circulaciones peatonales y rodadas y la relación entre espacios públicos y privados, así como en las relaciones entre ámbito residencial de la casa de los colonos y estancias destinadas a la producción.</p>
<p>El estado general de conservación del pueblo es deficiente. A pesar de la indudable calidad de su arquitectura, se trató de una de las experiencias más notoriamente fallidas del Instituto Nacional de Colonización. El pueblo se encuentra prácticamente abandonado, ya que las tierras asignadas a los colonos nunca entraron plenamente en carga, razón por la que el pueblo solamente estuvo regularmente habitado durante escasos quince años. Como dato de interés, en 1975, solo cinco años después de la construcción del poblado, 8 de las 17 viviendas de colonos se encontraban desocupadas. Los colonos terminaron estableciéndose en las localidades vecinas, y sus viviendas permanecieron desocupadas, o a lo sumo, funcionando algunas de ellas como segunda residencia de vecinos de Peñaflor.</p>
<p>El estado de abandono del pueblo ha motivado su deterioro hasta niveles preocupantes. Las viviendas han sido transformadas de forma arbitraria por sus propietarios, que generalmente han cerrado los porches de acceso de las fachadas principales para disponer de más espacio. También algunos patios de fachada han sido cancelados, incorporándose de manera irreflexiva al interior de las viviendas.</p>
<p>Estos cambios se han desarrollado de manera ininterrumpida desde la fundación del pueblo, y han respondido a la adaptación espontánea e irreflexiva a las necesidades de la población y voluntad de algunos de los propietarios por distinguir sus viviendas del conjunto. Con ello se ha alterado la volumetría original de algunas viviendas, así como su apariencia exterior como resultado de la aplicación indiscriminada de nuevos materiales de revestimiento. También se ha producido la sustitución de elementos originales de carpintería y cerrajería en las viviendas.</p>
<p>La situación de los edificios públicos del pueblo es especialmente preocupante. El abandono y la falta de mantenimiento provocaron en 2000 el derrumbe de la iglesia, con la consiguiente pérdida de uno de las intervenciones más significativas de Fernández del Amo. Las escuelas, también de interesante tipología, se encuentran en la actualidad ocupadas como viviendas, y su grado de mantenimiento es lamentable. Los pórticos de los espacios públicos se encuentran ocupados como viviendas, comprometiéndose la calidad del diseño original.</p>
<p>El entorno se mantiene destinado a la explotación agrícola. Si bien los efectos del abandono son evidentes, la ausencia de presión urbanística en La Vereda tiene como contrapartida la relativa preservación de su entorno. La construcción cercana de las vías del ferrocarril de alta velocidad supuso un factor de distorsión definitivo para el abandono del poblado.</p>
<p>A fecha de hoy, el abandono sigue siendo la principal amenaza que se cierne sobre el conjunto. Esto agrava su falta de percepción patrimonial desde un punto de vista social, ya que debido a la falta de ocupación y actividad del pueblo desde sus inicios, la pretendida cohesión comunitaria del pueblo nunca llegó a producirse.</p>
<p>La significación cultural y estética de La Vereda es innegable, ya que comúnmente ha sido considerada una de las obras cumbre de la producción de su autor, José Luis Fernández del Amo, junto al pueblo de Vegaviana (Cáceres). En La Vereda se produce uno de los episodios en los que la experimentación formal desarrollada desde el Instituto Nacional de Colonización alcanza sus cotas de sofisticación más alta, en la búsqueda de un camino para la expresión de la organicidad en la arquitectura moderna. En este sentido, las valoraciones sobre la singularidad del poblado son coincidentes en el hecho de haber conseguido formalizar un conjunto urbano completo, tal vez marcando el hipotético origen histórico de la construcción de pueblos</p>
<p>Hay que vincular los valores históricos del pueblo a la singularidad de la colonización interior de España durante el Franquismo. El Instituto Nacional de Colonización, organismo franquista que promovió la transformación agraria por la puesta en riego de las tierras, dictó mediante circulares internas disposiciones, derivadas de las redactadas por el ingeniero agrónomo Miguel Cavero durante la República, que unificaban criterios de ordenación tanto en lo referente a la ubicación (con centro cívico, zona verde y zona residencial), tamaño, dotaciones básicas (iglesia, ayuntamiento, escuela, comercio, industrias artesanas, asistencia sanitaria), espacios públicos y circulaciones (que solían separar las de personas de las de animales, con el modelo de la manzana Radburn de Stein y Wright de 1928), posibilitándose la diversidad que evitaba la repetición formal.</p>
<p>Junto a las preferencias de José Tamés por incorporar elementos tradicionales de cada zona, rematando perspectivas con edificios singulares y componiendo las manzanas con variedad de tipos arquitectónicos de planta racionalizada, simplificando los detalles de la arquitectura de gusto popular. Todo ello contaba con antecedentes europeos recogidos en la unidad de relación vecinal mínima por el norteamericano Clarence Perry, la neighbourhood unit, asumido por el urbanismo organicista de Eliel Saarinen (1943), y que trae a España Gabriel Alomar con Teoría de la Ciudad.</p>