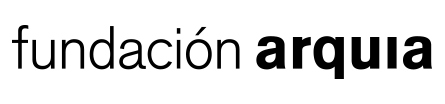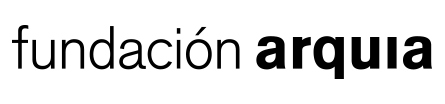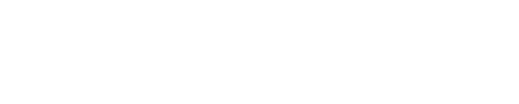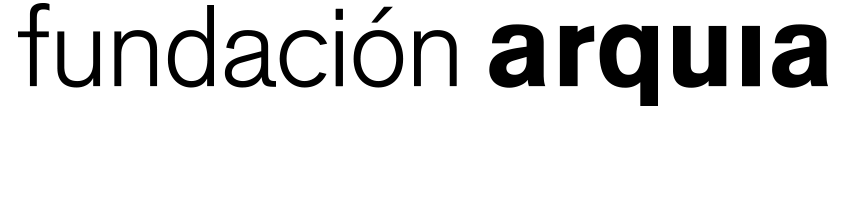Esta Tesis Doctoral investiga en torno a las imágenes del Pabellón Alemán y a su capacidad para comprimir espacio y tiempo entre el objeto que representan y quienes las observamos, haciéndonos viajar hasta aquel lugar de la misma forma que hace nuestro reflejo en el espacio duplicado por los espejos. La marca del Pabellón Alemán en la Historia de la Arquitectura del siglo XX es, sobre todo, la de un vacío; su ausencia ha supuesto el germen de una nostalgia hacia sus desaparecidos espacios, el deseo de habitar aquel ámbito saturado de reflejos ha llevado a una pertinaz revisión de unas imágenes que sustituyen el cuerpo ausente por la ‘esencia’ de un retrato que, inmune al paso del tiempo o a la decadencia, pertenece a una memoria colectiva encargada de asumir condiciones extraordinarias como cotidianas.
La historia del Pabellón está confinada por dos cuerpos: el de 1929 y el de la réplica de 1986, pero infinitamente expandida por sus imágenes fotográficas y literarias, así como por aquellas que cada uno de nosotros le superpone cuando trata de descifrar sus enigmas y entender sus ‘espacios jeroglíficos’. En este caso, la imagen cinematográfica de la Habitación Roja, espacio icónico de la serie de televisión Twin Peaks (David Lynch, 1990), un laberinto de salas esencialmente vacías y delimitadas por cortinas de terciopelo que parecen una extensión de aquella presente en la réplica de 1986. Esta similitud formal actúa como detonante para emplear la Habitación Roja como un elemento mediador que permite una reconstrucción literal de las interpretaciones literarias del Pabellón y sirve como contraste para extrapolar su contenido simbólico, pero también como metáfora de su propia historia, invitando a una reflexión sobre los lazos reales y ficticios que unen ambos espacios, sobre un cierto sustrato compartido en el que los objetos de estudio se reflejan, unos en otros, mediante una relación construida con el solape de ficción, realidad y deseo.
Mediante el estudio de documentos originales y fuentes primarias y secundarias, y de su conexión con especulaciones personales, la tesis toma la estructura de una novela negra en la que las obsesiones se entrelazan con pruebas y conjeturas, conformando una imagen del Pabellón como un proyecto siempre inacabado que se reconstruye incesantemente a través de diferentes medios a lo largo de los tres episodios que componen la investigación, subdivididos, a su vez, en tres capítulos que repiten un mismo patrón: la toma objetiva de pruebas, la clasificación de éstas en base al objetivo de la investigación y, por último, su interpretación tamizada por el deseo de descifrar un espacio anacrónico que escinde las ideas de las cosas a través de duplicar unas imágenes oscilantes entre aquello que son y representan y aquello que queremos ver en ellas.
El episodio A estudia, mediante una profusa bibliografía, las ideas que la interpretación del Pabellón ha ido depositando durante sus años de ausencia en contraposición a la Habitación Roja. A través de la reformulación que la Postmodernidad arroja sobre las vanguardias del siglo XX, siendo ambos pabellones un paradigma de cada época, se traza un camino desde el Pabellón Alemán hasta la Habitación Roja; lugares impregnados por el deseo de resucitar un cuerpo sin vida.
El episodio B propone estudiar la documentación de proyecto y obra del edificio original con el objetivo de indagar en su existencia física. Una existencia grabada en el reportaje fotográfico realizado por Sasha Stone, minuciosamente reproducido y comentado, pues es el desencadenante y principal fuente documental de la construcción de la réplica, que duplica el cuerpo para siempre.
La comparación de las imágenes de los pabellones de 1929 y 1986 genera un conflicto entre ambos cuerpos, pues uno no se reconoce en el otro. Así, el episodio C navega en las obras de Stone de finales de los años 20 para comprobar que el reportaje, a través de un lenguaje surrealista, contiene elementos de ficción desencadenantes de una interpretación simbólica del Pabellón Alemán como un laberinto de reflejos.
Un laberinto que se recorre hacia atrás, en sentido inverso en el tiempo para ponerlo delante de un espejo y que así cobre sentido, mostrando unos espacios que, como los de la Habitación Roja, son simultáneamente reales e imaginarios, lugares que se fusionan con los pensamientos y deseos de quienes los recorren, produciendo imágenes que se vuelven borrosas, fragmentadas, duplicadas, invertidas o deformadas y que se enmarañan, en el tiempo, como miles de huellas sobre un mismo camino.