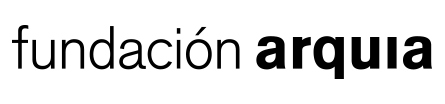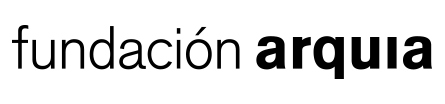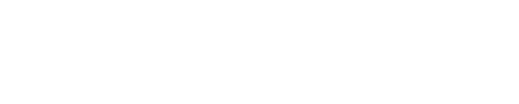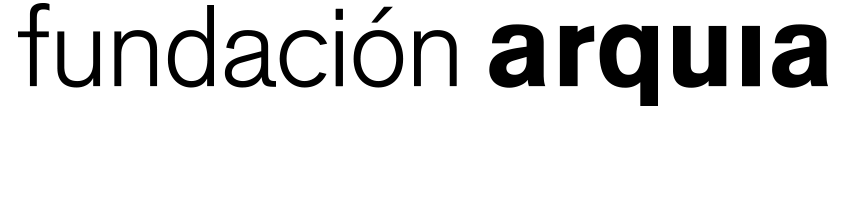La Habitación Roja se erigió como el elemento más característico de la serie televisiva Twin Peaks, creada por David Lynch y Mark Frost en 1990. Un ámbito onírico en el que el agente del FBI Dale Cooper deambulaba por una sucesión de estancias y pasillos vacíos delimitados por cortinajes de terciopelo rojo mientras se encontraba con personajes relacionados con la muerte de Laura Palmer, ausente protagonista de una historia permanente presidida por su retrato como reina del baile.
En 1986, más de medio siglo después de su desmontaje, se reconstruía el Pabellón Alemán de Mies van der Rohe para la Exposición de Barcelona de 1929. Aquello que hasta ahora sólo había sido imágenes en multitud de exposiciones y publicaciones volvía de nuevo a la tridimensionalidad. Pero las icónicas fotografías de época se distorsionaban por la aparición del color en los mármoles, y también por la presencia de una cortina en su ámbito más representativo.
La similitud formal entre las cortinas de terciopelo es el detonante para emplear la Habitación Roja como un elemento mediador que permite construir una relación figurada entre el pabellón original y su réplica, interpretada como un doppelgänger que trata de sustituir al objeto primigenio. Esta condición dual del Pabellón, que responde simultáneamente a dos modelos, el Moderno y el Postmoderno, que hoy representan ideales esencialmente opuestos, hace que su historia esté plagada de interpretaciones que, basadas en otras anteriores, van deformándose poco a poco desde su adscripción a las vanguardias de principios del siglo XX hasta otras de carácter trascendente y casi esotérico propias del fin del milenio.
De esta manera, la Habitación Roja sirve como contraste para extrapolar el contenido simbólico de las interpretaciones del Pabellón, pero también como una metáfora de su propia historia, invitando a una reflexión sobre los lazos que unen este espacio con aquellos de las imágenes que Sasha Stone tomó del edificio de Mies en 1929, y tratando de encontrar un sustrato compartido en el que los objetos de estudio se reflejan, los unos en los otros, mediante un solape de ficciones, realidades y deseos.
Las interpretaciones del Pabellón se equiparan, ya sean estas textos, imágenes, dibujos o testimonios para dotarles de una entidad propia y de una cierta autonomía respecto a los objetos construidos, entendiendo todos ellas como diferentes reconstrucciones: desde la réplica del 86 hasta el reportaje dadaísta de 1929 que, como prueba la tesis, introdujo multitud de elementos iconográficos en un nivel subconsciente que se han ido deformando a lo largo del siglo pasado hasta desencadenar la interpretación simbólica del Pabellón Alemán como un laberinto vacío, sólo habitado por reflejos que nos lleva, nuevamente, a la Habitación Roja.
Mediante el estudio de documentos originales y fuentes primarias y secundarias, y de su conexión con especulaciones personales, la tesis toma la estructura de una novela negra en la que las obsesiones se entrelazan con pruebas y conjeturas, conformando una imagen del Pabellón como un proyecto siempre inacabado, reconstruido incesantemente a través de diferentes medios a lo largo de los tres episodios que componen la investigación, subdivididos, a su vez, en tres capítulos que repiten un mismo patrón: la toma objetiva de pruebas, la clasificación de éstas en base al objetivo de la investigación y, por último, su interpretación tamizada por el deseo de habitar y descifrar un espacio anacrónico que escinde las ideas de las cosas a través de duplicar unas imágenes oscilantes entre aquello que son y representan y aquello que queremos ver en ellas, produciendo lugares que se vuelven borrosos, fragmentados, duplicados, invertidos o deformados y que se enmarañan, en el tiempo, como miles de huellas sobre un mismo camino.