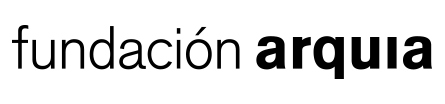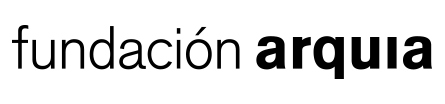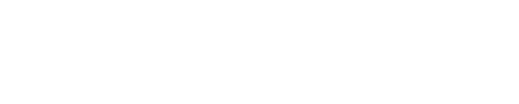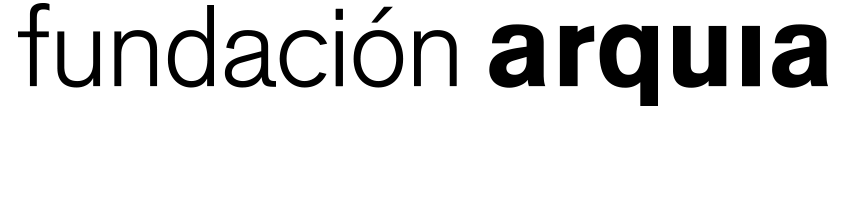Esta tesis propone como objeto de estudio la arquitectura y la ciudad, estableciendo una comprensión de esta última, como un sistema complejo, termodinámicamente abierto y alejado del equilibrio. De esta manera, veremos cómo el sistema urbano define una trayectoria marcada por la presencia de fluctuaciones constantes, lo que expone la innegable carga de incertidumbre con que debemos entenderla, y señala, a su vez, la mecánica evolutiva no lineal que presenta.
Observar desde la complejidad, define no tan sólo un marco teórico de observación, sino que se transforma en un aparato metodológico válido, que propone un cambio de paradigma respecto a las maneras tradicionales con que se suele establecer la lectura de la ciudad y sus fenómenos complejos; donde suele primar la observación de la forma urbana por sobre las relaciones comunicativas que definen su organización.
El objetivo principal ha sido demostrar que los procesos de autoorganización observables en el sistema urbano, no corresponden a errores del sistema, sino que son una expresión natural de la emergencia observable en el mismo; de manera que, tomamos distancia de la mal llamada arquitectura informal, para intentar demostrar que la discusión respecto a los procesos autoorganizados y autoconstruidos en la ciudad, a partir de la arquitectura, van más allá de la habitabilidad básica, siendo posible observar mecánicas autopoiéticas en su comportamiento, con principios de organización y autorregulación, que permiten definirlos en una categoría particular, entendidos como sistemas urbanos autopoiéticos.
Los casos presentados ofrecen la observación de la catástrofe como método analítico; la cual señala el momento preciso de ruptura en la linealidad del sistema, permitiendo así, apreciar la verdadera condición de transformación y cambio en el mismo. Al mismo tiempo, se ha utilizado la metodología etnosociológica de los relatos de vida para la obtención de datos cualitativos en la investigación, con los cuales, es posible a partir del uso de la narrativa individual de un trauma compartido, obtener información valiosa de la magnitud del acontecimiento a escala de sistema.
El primer caso de estudio corresponde a las quebradas de Valparaíso en Chile. Sistemas urbanos autoproducidos al margen de la planificación tradicional, que presentan una organización interna que actúa como aparato resiliente y resistente frente a la catástrofe. El cronotopo específico de observación es la catástrofe del 12 de abril de 2014, registrado en la memoria colectiva social como el gran incendio de Valparaíso. El principal hallazgo de este caso, demuestra la existencia de un triángulo de resiliencia para sistemas complejos, que difiere del triángulo de resiliencia tradicional; donde el sistema retorna al estado previo a la catástrofe. En este caso, la evidencia demuestra que el sistema no regresa al estado de origen, sino que se ubica en el mejor estado posible siguiente, señalando así un principio evolutivo.
El segundo caso analiza el movimiento 15-M, señalado en el cronotopo del 15 de mayo de 2011 en la ciudad de Madrid. Una catástrofe social que tuvo una expresión arquitectónica observable en el espacio urbano con la acampada de miles de manifestantes en la Puerta del Sol. Hecho que señala el momento preciso de ruptura en términos de verosimilitud previa e información posterior aportada al sistema. Asunto que ha establecido un hallazgo particular, ya que no sólo ha permitido el análisis específico del caso, sino que permite contar con una herramienta aplicable a distintos fenómenos de similar naturaleza.
La evidencia aportada con ambos casos, permite demostrar la naturaleza compleja que expone el sistema urbano y su expresión arquitectónica, entregando pistas no sólo de la necesidad de incorporar estas variables a la lectura de la ciudad, sino también a la comprensión de la arquitectura particular que la acompaña.