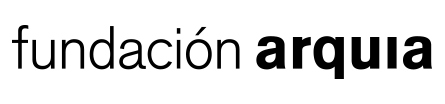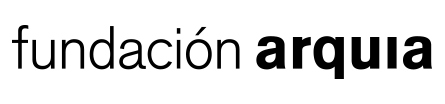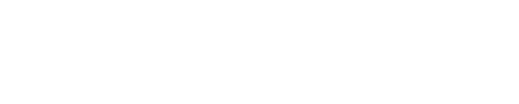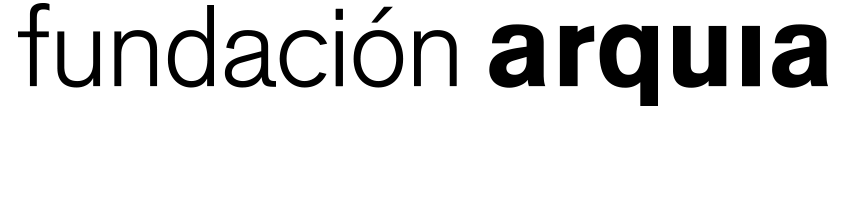La arquitectura se fundamenta en la relación entre la materia y su ausencia, el
espacio. A la materia que, dispuesta de acuerdo a las leyes de la gravedad, construye el
espacio, la denominamos estructura. El carácter de este espacio depende de la interacción
entre la materia grave que lo define y la luz que lo revela. No existe ni una sola obra de
arquitectura en el mundo que, en su afán por construir el espacio, haya podido eludir la
acción de la gravedad terrestre o haya podido prescindir de los efectos de la luz solar. Ante
la imposibilidad de modificar las propiedades de estas dos realidades primigenias incidiendo
en el origen y la causa de su naturaleza física, el arquitecto debe actuar sobre los distintos
modos en que éstas se manifiestan sobre la materia que conforma el espacio.
Esta percatación advierte de la importancia y la oportunidad de la presente
investigación doctoral sobre la estructuración del espacio arquitectónico por la gravedad y
la luz, cuya finalidad es esclarecer los principios sobre los que se fundamenta la interacción
entre la gravedad y la luz a fin de estructurar el espacio arquitectónico.
La investigación se estructura en tres partes. La primera se plantea como objetivo
el esclarecimiento de los orígenes y las razones fundamentales sobre las que se sustenta el
actual interés por la gravedad y la luz, liderado en nuestro país por los arquitectos Juan Navarro
Baldeweg y Alberto Campo Baeza. Se descubre que, desde antiguo, se ha reconocido la
importancia fundamental de la gravedad y de la luz en el hecho arquitectónico: autores tan
distintos y distantes como Marco Vitruvio, Christopher Wren, Arthur Schopenhauer o Theo Van
Doesburg, se han interesado en las consecuencias espaciales de la interacción estructural de
ambos fenómenos.
Sin embargo, a pesar del interés que han suscitado siempre ambas cuestiones,
la teoría arquitectónica no se ha planteado nunca la necesidad de responder a preguntas
aparentemente tan sencillas y elementales como ¿qué es la gravedad? o ¿qué es la luz?. La
segunda parte de la investigación se dedica a indagar en la naturaleza de ambos fenómenos.
Es entonces cuando se advierte la conveniencia de ahondar en el conocimiento científico
sobre la gravedad y la luz, acumulado con tanto rigor y durante tanto tiempo. A tal efecto,
se han analizado las características de las teorías físicas que, a lo largo de la historia, han
abordado la investigación conjunta de ambos fenómenos desde Aristóteles hasta Einstein.
En la tercera y última parte de la investigación se estudian las estrategias
proyectuales empleadas en la manipulación arquitectónica de la interacción estructural entre
la gravedad y la luz con fines espaciales. Este estudio se desarrolla por medio del análisis de
cuatro obras maestras de la arquitectura -el Stonehenge, el Pantheon de Roma, el Palais des
Machines de la Exposición Universal de París de 1889 y la Neue Nationalgalerie de Berlín-,
que se constituyen en ejemplos paradigmáticos de las distintas maneras de concebir el
espacio arquitectónico a lo largo de la historia. Como consecuencia de esta investigación, se
descubre la existencia de una correlación cronológica y conceptual entre la evolución de la
representación física de la gravedad y de la luz y la evolución de las distintas concepciones
espaciales arquitectónicas, hecho que induce a considerar al conocimiento físico sobre
ambos fenómenos como una potente herramienta proyectual.
Con el convencimiento de que el espacio, la gravedad y la luz son temas
fundamentales en la reflexión teórica y la práctica proyectual del quehacer arquitectónico,
la presente investigación realiza su propia aportación al conjunto de reflexiones teóricas y
proyectuales sobre la gravedad y la luz en la arquitectura, que algunos de los más prestigiosos
arquitectos de nuestro país han venido desarrollando durante las últimas décadas.